Cuenta el investigador Carlos Babío que a mediados del siglo XX un representante de la Biblioteca Nacional viajó a Meirás y revisó la colección de libros de Emilia Pardo Bazán. Concluyó que no tenía gran valor «porque os libros non eran moi antigos e a maioría estaban encadernados en rústico», explica la académica Marilar Aleixandre, coordinadora de la programación con la que la RAG conmemorará el año que viene el centenario de la muerte de la autora de Los pazos de Ulloa. El informe que defiende la declaración BIC de su legado bibliográfico demuestra que se equivocaba. La colección atesora importantes primeras ediciones, entre ellas algunas de Voltaire del siglo XVIII, y otros libros que son joyas por su escasa presencia en otras bibliotecas. Es también el testimonio de un período histórico e incluye libros que le enviaban autores hoy consagrados, pero que entonces remitían a la gallega, destacada crítica literaria, algunas de sus primeras obras, como las Rimas de 1902 de Juan Ramón Jiménez. Más de uno llegó a sus manos en forma de manuscrito y dedicado. Pero, sobre todo, se trata de una colección personal. Y describe a quien la atesoró. «Aí está ela, son os seus libros, e cando ti podes revisar a biblioteca dunha persoa, podes coñecela», explica Xulia Santiso, conservadora de la Casa Museo de Pardo Bazán y una de las investigadoras que revisó y catalogó los volúmenes que aún quedan en Meirás.
En los estantes del mal llamado pazo está aún un ejemplar que contiene manuscrita —«con letra infantil, grande e gorda, dunha Emilia de seis anos», recuerda Santiso— la frase «Este es mi primer libro de francés». También una guía del Louvre «con tantos suliñados que case non hai letra, porque ela quere velo todo na súa visita alí», sigue contando. «Hai unha guía do Louvre chea de suliñados, porque ela quere velo todo» Las dedicatorias que atesoran muchos de los ejemplares revelan la relación que Pardo Bazán, intelectual de altura y pionera del feminismo, mantuvo con otros representantes de su época, y hacen de esos libros objetos únicos. Entre ellas, por ejemplo, una del maestro del Naturalismo Émile Zola, pero también otra de la sufragista americana Tennessee Claflin, la primera mujer corredora de bolsa de Estados Unidos. Además, la variedad de temáticas presentes en su biblioteca, da cuenta de una mente extremadamente inquieta.
Libros en francés, inglés, italiano o alemán. Por supuesto, hay literatura. Mucha. Gallega, española y extranjera. Y en varios idiomas. Abunda el francés, que dominaba, pero pueden verse libros en inglés con notas de puño y letra de la autora, lo que demuestra que, cuando menos, leía en este idioma —«aprendeu inglés para poder ler a Byron», afirma Aleixandre—. Los novios de Manzoni en italiano u obras de Goethe en alemán con marcados personales de la gallega son otros componentes de la colección que muestran a la Emilia Pardo Bazán más cosmopolita. Los casi once mil volúmenes localizados ayudan a perfilar mejor que nunca el retrato de la escritora. Ese es su gran valor. Aunque de esa colección hayan desaparecido, muy probablemente, numerosos volúmenes. «En 1910 xa ela dicía que tiña 12.000 ou 14.000 libros. Ata que morreu en 1921 tivo que acumular moitos máis», reflexiona Santiso. ¿Qué es lo que se ha perdido? La conservadora aventura que seguramente sean las primeras ediciones, galeradas y libros suntuosos que el representante de la Biblioteca Nacional echaba en falta. Reunificar once mil volúmenes, el gran reto de la biblioteca de Pardo Bazán. Los libros se dispersaron tras el incendio en la Torre de la Quimera, que la escritora diseñó y ordenó construir en el Pazo de Meirás. Algunas de las mejores bibliotecas particulares recorrieron tantos emplazamientos como viviendas tuvieron sus dueños, pero la escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán construyó una torre, que llamó de la Quimera, en el Pazo de Meirás que ella, para albergar sus más de 11.000 volúmenes que un incendio dispersó hace casi 45 años y que ahora afrontan el reto de la reunificación. En esa torre, la más alta de este palacio que ella diseñó y mandó construir, Pardo Bazán tenía su biblioteca, en la que integró la de su padre, y que actualmente alberga 2.979 libros. Otros 7.883 fueron rescatados de las llamas aquella noche del 18 de febrero de 1978 por la sección de zapadores del cuartel coruñés de Atocha en varios camiones del Ejército y que custodia desde entonces la Real Academia Galega (RAG).
Como tal, contará entre sus usos con la difusión del legado de la escritora coruñesa, cuya biblioteca alberga joyas como primeras ediciones de Voltaire, que pudieron pertenecer a su padre, libros dedicados por Zola, Mirabeau, Blasco Ibáñez, otros con anotaciones manuscritas e incluso los hay de cuando era niña. Fue la esposa de su hijo Jaime, Manuela Esteban Coyantes, la que donó la biblioteca de la escritora a Franco, y sería después Carmen Polo, esposa del dictador, la que dio los libros al Ministerio de Cultura tras una petición del entonces ministro Pío Cabanillas, que finalmente los entrega a la RAG, relata a Efe el catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de A Coruña José María Paz Gago, investigador del legado de la escritora desde hace más de dos décadas. Esta biblioteca, por razones técnicas y culturales, “debe estar unida y en ningún caso debe salir de Galicia, es patrimonio histórico de la escritora y, por tanto, patrimonio también de la sociedad gallega, igual que las propias torres”, aseguran a Efe desde la Real Academia Galega, que defiende integrarla en un único catálogo e instalarla en su sede en A Coruña. Tajante Paz Gago. “No debe salir de Galicia sino que tiene que estar íntegramente en Meirás”, abunda José María Paz Gago. El momento de reunificar esta biblioteca con todas sus obras puede ser ahora y Galicia está fuera de toda duda, según las instituciones en la comunidad. Sin embargo, una tercera parte de la biblioteca de la escritora, no muy extensa pero igualmente relevante, todavía se conserva en la casa de los Franco en la calle Hermanos Bécquer en Madrid. “Han aparecido una serie de libros sin poder precisar exactamente la cifra, ni 800, ni 500 o 1.000”, detallan a Efe fuentes de la familia Franco, que relatan que cuando se produjo el incendio Carmen Polo se llevó muchas cosas para Madrid y es de suponer que, entre otras, estaban esos libros de la biblioteca de Emilio Pardo Bazán marcados con un exlibris. Los Franco creen que el destino de los libros debería ser la Real Academia Española (RAE) “si los aceptase”, una intención que esta institución conoce y que llegado el caso evaluaría la posibilidad de aceptar o no la donación, detallan a Efe desde la institución académica nacional. En cuanto a la sede de la RAG, estará en obras por problemas estructurales, unas obras de remodelación e intendencia interna que reunieron hace unos meses a los responsables de la institución y municipales. La sede de la RAG, de la que Pardo Bazán fue presidenta honoraria en 1905, está desde 1978 en el que fue el hogar de la escritora en su ciudad natal, en el número 11 de la calle Tabernas de A Coruña, tras la donación de su hija Blanca en 1956. Sin embargo, Paz Gago, entre otros, es partidario de reunificar la biblioteca de Pardo Bazán en Meirás, donde la escritora dejó escrito que quería ser enterrada, pues cree que en el espacio disponible en la RAG sería difícil acomodar, junto a los casi 8.000 libros que custodia y que están protegidos, los otros 3.000 volúmenes que hay en Meirás, además de los que todavía poseen los Franco. |
Parroquias que forman parte del municipio:
Meirás antes de Franco: los orígenes de un espacio simbólico. inevitable: el pazo de Meirás fue epicentro político del régimen de Franco durante todos los veranos de la larguísima dictadura y explica buena parte de lo que somos porque somos producto de un pasado que nos construye y determina. La historia de Meirás está repleta de dolor: el de las personas que perdieron sus tierras; el de las que se vieron en la obligación de pagar para agasajar la persona que les había robado el futuro y la vida de sus seres queridos; el de las que sufrían vigilancia, prisión y vejaciones cada vez que venía el dictador; el de un pueblo que tuvo que aprender a renunciar a sí mismo y a su porvenir. Era eso, o la muerte. La disyuntiva entre dos formas diferentes de morir. El solar que ocupa el pazo fue escenario de procesos históricos y de acontecimientos decisivos ya desde la baja Edad Media, pero, sobre todo, en la era contemporánea. Todos dejaron alguna huella, y todos pueden ser explicados a través de la interpretación de las piedras, de las estancias, de los ornamentos... Que componen el conjunto. Todos forman parte de la vida de una comarca y de una parroquia, Meirás, y fueron conformando el imaginario colectivo del vecindario. Sin embargo, la memoria de muchas de estas realidades y de la mayoría das personas que poblaron la finca se perdió en el tiempo. Olvidada, deformada, eclipsada. Los orígenes remotos del pazo de Meirás El edificio que hoy asociamos a Meirás tiene apenas 120 años de historia. Sin embargo, a escasos metros, en la misma finca, se yerguen los restos de la construcción primitiva. A pesar de su aspecto actual, muy modificado, hay que retroceder más de seis siglos para localizar su origen. Un elemento nos recuerda aún hoy que fue el caballero Roi de Mondego quien, a finales del siglo XIV, irguió la que por entonces era una fortaleza: su sepulcro se conserva incrustado entre las losetas del suelo de la capilla. Cuando la Galicia de las fortalezas, de las reyertas entre familias nobiliarias, dé paso a la Galicia de los pazos, de los señores de la tierra, el edificio mudará sus usos. También, probablemente, su aspecto. Abandonará ese carácter defensivo para dedicar sus salones al ocio confortable de hidalgos e hidalgas. Mientras, las bodegas, corrales y hórreo acogerán los frutos de la explotación agropecuaria y las cuantiosas rentas de un vecindario sometido al poderío económico de sus moradores. Casa y tierras quedarán indisolublemente unidas por el vínculo que funda, en el año 1630, el sacerdote Pedro Patiño de Mondego, y que hereda su sobrina, Marta Patiño de Lourido. Son estos, a la vez que al antiguo caballero, los primeros nombres que hoy asociamos al pazo de Meirás. Su descendencia se sucederá, generación a generación, hasta que, con la llegada del siglo XIX, el edificio sufra nuevas e importantes vicisitudes. Su propietario, Miguel Pardo Bazán, estudiante de ideas liberales, luchará en la Guerra de Independencia contra los franceses. Las tropas bonapartistas, en castigo, incendiarán la casa a su paso por Meirás. Después vendrá la reforma, con la retirada del escudo heráldico. «Ni piedra de armas tiene, porque la hizo quitar de la fachada un mi abuelo, un liberal vestido en masón, que era entonces el abrigo más caliente del liberalismo», recordaría, años después, Emilia Pardo Bazán («Apuntes autobiográficos», en Los pazos de Ulloa, Cátedra, Madrid, 1997). El pazo, reconvertido en «Granja»; la condición nobiliaria, escondida bajo los espesos muros.
En la cronología de Meirás, entre don Miguel –el progresista destructor de blasones– y don Emilia –la escritora transgresora de roles–, ocupó la granja el hijo del primero. José Pardo Bazán fue un activo diputado liberal con inquietudes culturales y económicas. He ahí su Memoria sobre la necesidad de establecer escuelas de agricultura en Galicia (Madrid, 1862). Se casaría con Amalia de la Rúa, una mujer con amplia formación y sensibilidad artística. Producto de este encuentro sería su única hija, nacida y criada en un ambiente propicio a su desarrollo intelectual. Doña Emilia y Meirás: una relación vital Es cierto que Emilia Pardo Bazán vio la primera luz en A Coruña, y fue en la ciudad herculina donde transcurrió su infancia. Meirás era el destino idílico de cada verano. La finca adquiría connotaciones cálidas, festivas, bucólicas: «Tengo a dos pasos el bosquecillo cuyas calles en cuesta se abren difícilmente paso por entre macizos de aralias, paulonias, castaños de Indias y retamas de perfume embriagador cuando están florecidas […]. Por las tardes ofrece dilatado horizonte la ancha calle de camelias, que domina toda la extensión del valle y el mar de Sada, caído entre dos montañas como un fragmento de espejo roto» (Pardo Bazán, E.: «Apuntes autobiográficos», RAG. Depósito 1 Caixa 255 5). Con el tiempo, la condesa de Pardo Bazán –así era conocida en la localidad– iría alargando sus estadías en Meirás, que llegarían a ocupar la mitad más cálida del año. Solo un elemento le faltaba a aquella realidad para satisfacerla plenamente. Una casa a su altura. A diferencia de su difunto abuelo, doña Emilia quería lucir blasones. Quería crear un escenario en el que mostrar su doble condición de noble con título –a pesar de ser de reciente adquisición– y de mujer escritora, independiente y emancipada de cualquiera tutela masculina. Ni granja ni pazo. Un castillo, con sus amenas, su inmenso vestíbulo y una torre entera, la mayor, reservada para los usos exclusivos de la escritora. A caballo entre siglos, iba apareciendo en el alto la silueta de las Torres de Meirás. Enseguida se convertirían en la referencia del paisaje, hasta el punto de sumir en el olvido a la vieja granja, reformada y conservada a escasos metros. Como s¡ la majestuosa mansión de connotaciones medievales siempre estuviera ahí. El edificio había sido producto del ingenio de doña Emilia. A ella había correspondido el diseño del aspecto exterior y de los ornamentos pétreos. En sus estancias discurría la vida de la condesa, que había encontrado su espacio idóneo para la creación literaria y para la recepción de visitantes ilustres: escritores, políticos, miembros de las casas reales europeas... Lo que nunca acabaría por acoger serían sus restos mortales. El sepulcro de piedra creado a tal efecto en la capilla, cerca del del ancestro Roi de Mondego, quedaría vacío tras su muerte en 1921.
La descendencia de la autora de La Tribuna seguiría veraneando en Meirás en los años siguientes, cada vez por menos tiempo. Su hijo, Jaime Quiroga, conde de Torre de Cela, optaría por deshacerse del inmenso patrimonio familiar a cambio de liquidez, pero las disposiciones testamentarias de doña Emilia impedían la venta de las Torres. Asociadas al mundo de las letras y de las artes hasta entonces, irían adquiriendo matices castrenses y connotaciones reaccionarias. Los nombres de Jaime Quiroga, su hermana Blanca y, especialmente, el general Cavalcanti, marido de esta última, estarían asociados a los sectores más opuestos al cambio social y político en la España de los 20 y de los 30. Así lo acredita su implicación en los golpes de estado de 1923, 1932 y 1936. El primero haría de las Torres un lugar ligado a la dictadura de Primo de Rivera: Cavalcanti era uno de los hombres de confianza del dictador. En este contexto, los propios reyes visitaron Meirás en 1927. Para recordar tal efeméride, en los jardines se levantó un obelisco. Estos antecedentes situarían a los moradores ocasionales de la mansión a contracorriente de los nuevos tiempos, que se inauguraron con la proclamación de la República. Como vestigio de una época pretérita, de condes, marqueses, rentas y vasallajes, a la que tocaba archivar en los cajones del pasado. Al lado del pazo las cosas estaban cambiando. El campesinado, al que doña Emilia observaba desde su propia torre de marfil con superioridad de clase, se organizaba ahora en un sindicato anarquista para reclamar justicia y construir un futuro diferente. El conflicto entre ambos mundos, el viejo y ek que irrumpía con ímpetu, no tardaría en surgir. El motivo, la venta de unas tierras por parte del conde de Torre de Cela, arrendadas desde época inmemorial a dos familias, y el incremento abusivo en el precio de la renta por parte del nuevo propietario. A los desahucios, ante la imposibilidad de asumir el alquiler, reaccionó el vecindario como nunca antes: tomando y trabajando las tierras por la fuerza. Los periódicos volvían a recoger el nombre de Meirás, pero no para comentar glorias literarias ni los banquetes de gala. Para hablar de rebelión. En 1936, después de tres años de un conflicto que se agravaba mes a mes, la sublevación militar sumiría la parroquia en el terror. Comenzaron los asesinatos, las vejaciones, las huidas, los encarcelamientos. Nada, en todo caso, que hubiera hecho presagiar aún lo que sucedería a partir de 1938. Una historia que hoy ya es conocida y que situaría de nuevo el topónimo en la primera plana durante décadas. Hubo un tiempo en el que parecía que el mundo giraba alrededor de las Torres de Meirás. Al menos de manera intermitente y estacional. Algo de eso queda. Pocos edificios de su índole atesoran hoy más carga simbólica y más diversa. El futuro parece depararle una nueva vida, producto de un proceso de reivindicación en el que venció el valor del trabajo colectivo; en el que se supo hacer del pazo un lugar de encuentro. Ahora, sus jardines, sus piedras y sus estancias deberán contar las historias de las que fueron testigo. Como un libro abierto. |
Los pazos de Ulloa es una novela de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) publicada por primera vez en 1886. Considerada por muchos como una de las mayores novelas españolas del siglo xix, y sin duda la referencia principal dentro de la amplísima bibliografía de Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa habla tanto de la vida rural en Galicia como de la nobleza venida a menos. Julián Álvarez, un apocado sacerdote, llega a los Pazos de Ulloa para ponerse al servicio del marqués Pedro Moscoso. Lo que encuentra es una caricatura de lo que había imaginado: la finca está en un estado ruinoso y gobernada por sus rústicos empleados, con el temible Primitivo a la cabeza. El marqués, en tanto, sigue con su vida aparentando una posición que ya no tiene, pues su bancarrota es tal que ha vendido hasta el título nobiliario. Para el joven Julián, la mejor opción es llevárselo a casa de su tío en Santiago de Compostela, en donde podrá contraer matrimonio con una de sus primas y tal vez librarse así de aquellos demonios que lo acosaban en su propia casa. Fiel representante del naturalismo en las letras nacionales, Los Pazos de Ulloa retrata a la perfección la vida rural y el caciquismo del interior (Pardo Bazán incluso creó para los personajes un habla propia, a medio camino entre el castellano y el gallego, para que pudiera ser entendida por todos los públicos sin perder el sabor local), así como las luces y sombras de la España aristocrática de la que ella misma formaba parte. Consulte aquí los títulos de la colección y obras publicadas hasta 2024
Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa-Figueroa (La Coruña, 16 de septiembre de 1851-Madrid, 12 de mayo de 1921), condesa de Pardo Bazán, fue una novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pazos de Ulloa (1886). Entre sus obras destacadas está La cuestión palpitante, una recopilación de artículos que la acreditan como una de las principales impulsoras del naturalismo en España, movimiento que surge como reacción al romanticismo. También La Tribuna (1883), considerada la primera novela social y la primera novela naturalista española, donde incorpora por primera vez al proletariado y da voz y discurso propio a una mujer trabajadora: Amparo, la cigarrera. Fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid, admitida el 9 de febrero de 1905. |
Colección "Biblioteca de la Mujer" De 1892 a 1914 Pardo Bazán financió y dirigió el proyecto editorial "Biblioteca de la Mujer" con el objetivo de la difusión entre el público femenino de las ideas progresistas relacionadas con los derechos de las mujeres. En la colección destacan La esclavitud femenina (The Subjection of Women, 1869), de John Stuart Mill y La mujer ante el socialismo (Die Frau und der Sozialismus, 1879), de August Bebel. El listado definitivo incluye, además de los anteriores títulos, Vida de la Virgen María (1892) de María de Jesús de Ágreda ; III: Novelas (1892) María de Zayas; IV: Reinar en secreto (La Maintenon) (1892) Padre Mercier (SJ), ; V: Historia de Isabel la Católica (1892) Gonzalve de Nervo; VI: Instrucción de la mujer cristiana (1892) de Juan Luis Vives; y de la propia Emilia Pardo Bazán los títulos VII: La revolución y la novela en Rusia (1893) ; VIII: Mi romería (1893); X: La cocina española antigua (1913); y XI: La cocina española moderna (1914). Los últimos volúmenes, que son recetarios de cocina, siguen teniendo en el fondo el espíritu feminista de la autora. |
Obras. Narrativa. Pascual López: autobiografía de un estudiante de Medicina (1879). Un viaje de novios (1881). La tribuna (1883). El Cisne de Vilamorta (1885). La dama joven (1885). Novela corta. Bucólica (1885). Novela corta. Los pazos de Ulloa (1886-1887). La madre naturaleza (1887). Insolación (historia amorosa) (1889). Morriña (historia amorosa) (1889). Una cristiana (1890). La prueba (1890). La piedra angular (1891). Doña Milagros (1894). Memorias de un solterón (1896). El tesoro de Gastón (1897). El saludo de las brujas (1899). El niño de Guzmán (1900) Misterio (1902). Novelas ejemplares (1904). Los tres arcos de Cirilo Un drama Mujer La quimera (1905). Cada uno... (1907). Novela corta. La sirena negra (1908). Belcebú (1908). Novela corta. Allende la verdad (1908). Novela corta. Dulce dueño (1911). La gota de sangre (1911). Novela corta. En las cavernas (1912). La aventura de Isidro (1916). Novela corta. La última fada (1916). Novela corta. Clavileño (1917). Novela corta. Dioses (1919). Novela corta. La serpe (1920). Novela corta. Instinto. Novela corta. Arrastrada. Novela corta. La muerte del poeta. Novela corta. Los misterios de Selva, novela inédita. La pipa de kif, novela inédita. Aficiones peligrosas (1864), escrita a los 13 años. Narrativa corta: cuentos. Emilia Pardo Bazán fue una fecunda escritora de cuentos, de los que se llegaron a publicar más de seiscientos cincuenta. La dama joven y otros cuentos (1885) La leyenda de la Pastoriza (1887) Cuentos de la tierra (1888) Cuentos escogidos (1891) Cuentos de Marineda (1892) Cuentos de Navidad y Año Nuevo (1893) Cuentos nuevos (1894). Arco Iris (cuentos) (1895) El encaje roto (1897). Cuento. Cuentos de amor (1898) Cuentos sacro-profanos (1899) La rosa (1899). Cuento. Un destripador de antaño (Historias y cuentos de Galicia) (1900) Vampiro (1901). Cuento. En tranvía (Cuentos dramáticos) (1901) Cuentos de Navidad y Reyes (1902) Cuentos de la Patria (1902) Cuentos antiguos (1902) Interiores (1907) Cuentos del terruño (1907) Sud-exprés (cuentos actuales) (1909) Cuentos trágicos (1912) El conde llora y otros cuentos La novia fiel y otros relatos (publicados en el diario El Imparcial) (1890 - 1899) La camarona Infidelidad El indulto Ensayo y crítica. Estudio crítico de las obras del padre Feijoo (1876). Los poetas épicos cristianos (1895). La cuestión palpitante (1883). La revolución y la novela en Rusia (1887). De mi tierra (1888). Los pedagogos del Renacimiento, Madrid, Fortanet (1889). Nuevo Teatro Crítico (1891-1892). Polémicas y estudios literarios (1892). La nueva cuestión palpitante (1894) Lecciones de literatura (1906) La literatura francesa moderna (1910-1911). Tomo I, El Romanticismo, Madrid: V. Prieto (1910). Tomo II, La transición, Madrid: V. Prieto (1911). Tomo III, El Naturalismo, Madrid: Imp. Prudencio Pérez de Velasco (1911). La cocina española antigua (1913). La cocina española moderna (1913). Porvenir de la literatura después de la guerra (1917). La mujer española y otros escritos (1916). El lirismo en la poesía francesa (Obra póstuma), Madrid, Pueyo (1921). Conferencias y discursos. Discurso leído por Emilia Pardo Bazán Presidenta de la Junta provisional del Folklore gallego, La Coruña, Fregenal a cargo de Tórrellas y Cía. (1884). El Folklore gallego en 1884-1885. Sus actas y acuerdos y discursos, por Emilia Pardo Bazán y Memoria por Salvador Golpe. Madrid: Tip. de Ricardo Fé (1886). La España de ayer y la de hoy Discurso pronunciado en la Sala Charras París (18 de abril del 1899), Sociedad de Conferencias. Publicado en Madrid: A. Avrial (1901).57 Discurso inaugural del Ateneo de Valencia pronunciado la noche del 29 de diciembre de 1899, Madrid: Tip. de Idamor Moreno (1899). Discurso pronunciado en los Juegos Florales de Orense la noche del 7 de junio de 1901. Tema: Los males de la Patria La Coruña: Tip. de la Casa de la Misericordia (1901). Discurso a la Memoria del Poeta José María Gabriel y Galán. Salamanca (1905). Libros de viajes Mi romería (recuerdos de viaje) (1887) Al pie de la torre Eiffel (Crónicas de la Exposición), Madrid, La España Editorial (1889). Al pie de la torre Eiffel, Madrid, Est. Tip. Idamor Moreno (1899). Al pie de la torre Eiffel, Madrid, La Línea del Horizonte Ediciones (2020). Por Francia y por Alemania (Crónicas de la Exposición), Madrid, La España Editorial (1889). Por la España pintoresca, Barcelona, López editor, (1895). Cuarenta días en la Exposición, Madrid, V. Prieto y Cía. (1900). Por la Europa católica, Madrid, Est. Tip. Idamor Moreno (1902). Desde la montaña. Ed. de José Manuel González Herrán y José Ramón Saiz Viadero, Santander, Tantín (1997). Viajes por Europa, Madrid, Bercimuel (2003). Viajes por España, Madrid, Bercimuel (2006). Apuntes de un viaje. De España a Ginebra [1873], reproducción facsímil. Edición de José Manuel González Herrán, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela-Real Academia Gallega (2014). Obra periodística De siglo a siglo, Madrid, Est. Tip. Idamor Moreno (1902). Nuevo Teatro Crítico, Madrid, La España Editorial (1891-1893). La Revista de Galicia de Emilia Pardo Bazán (1880). Estudio y edición de Ana M.ª Freire López, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa (1999). La obra periodística completa en La Nación de Buenos Aires (1879-1921). Edición de Juliana Sinovas Maté, La Coruña, Diputación Provincial (1999), 2 vols. Cartas de la Condesa en el Diario de la Marina, La Habana (1909-1915). Edición de Cecilia Heydl-Cortínez, Madrid, Pliegos (2002). De siglo a siglo (Edición facsímil a partir del volumen de Obras completas), Madrid, Senado, Servicio de Publicaciones del Senado (2002). La Vida Contemporánea, Madrid, Área de las Artes (2005). La Vida Contemporánea (Edición conmemorativa en el centenario del fallecimiento de la escritora), Madrid, Área de Cultura, Turismo y Deporte (2021). Teatro Teatro [Verdad. Cuesta abajo. Juventud. Las raíces. El vestido de boda (monólogo). El becerro de metal. La suerte (diálogo dramático)], Madrid, R. Velasco impr. (1909). Teatro completo. Edición de Montserrat Ribao, Madrid, Akal (2010). El vestido de boda. Monólogo, Madrid, Est. Tip. de Idamor Moreno (1899). La suerte. Diálogo dramático, Madrid, Est. Tip. de Idamor Moreno (1904). Verdad. Drama en cuatro actos, en prosa, Madrid, R. Velasco impr. (1906). Cuesta abajo. comedia dramática en cinco actos, en prosa, Madrid, R. Velasco impr. (1906). Las raíces: comedia dramática en tres actos, en prosa El becerro de metal: comedia dramática en tres actos, en prosa Juventud: comedia dramática en tres actos, en prosa, original Biografías San Francisco de Asís, siglo XIII, Madrid, Librería de Miguel Olamendi (1882), 2 tomos. Hombres y mujeres de antaño (Semblanzas), Barcelona, López (1896). Retratos y apuntes literarios, Madrid, Administración (1908). Hernán Cortés y sus hazañas, Madrid, La Lectura (1914). Francisco Pizarro o Historia de la conquista del Perú, Madrid, Voluntad (1917). Cuadros religiosos, Madrid, Pueyo (1925). Lírica Jaime (1876) Jaime, Madrid, Imprenta de A. J. Alaria (1881). Jaime, Nancy, Imp. Berger-Levrault & Cie. (1886). Jaime, Madrid, Jesús López (1924). Poesías inéditas u olvidadas. Ed. de Maurice Hemingway, Exeter, University of Exeter Press (1996). Libros de cocina. La cocina española antigua (1913). La cocina española moderna (1917). Traducciones. John Stuart Mill, La esclavitud femenina; con un prólogo de Emilia Pardo Bazán, Madrid, Administración (189-?). Epistolario. Cartas a Galdós, edición de Carmen Bravo-Villasante, Madrid, Turner (1978) «Miquiño mío». Cartas a Galdós, nueva edición (febrero de 2020) con material inédito de Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández. Cartas de buena amistad: epistolario de Emilia Pardo Bazán a Blanca de los Ríos (1893-1919). Editorial Iberoamericana, 2016 |
 |
| 23 |
 |
| 24 |
 |
| 25 |
 |
| 26 |
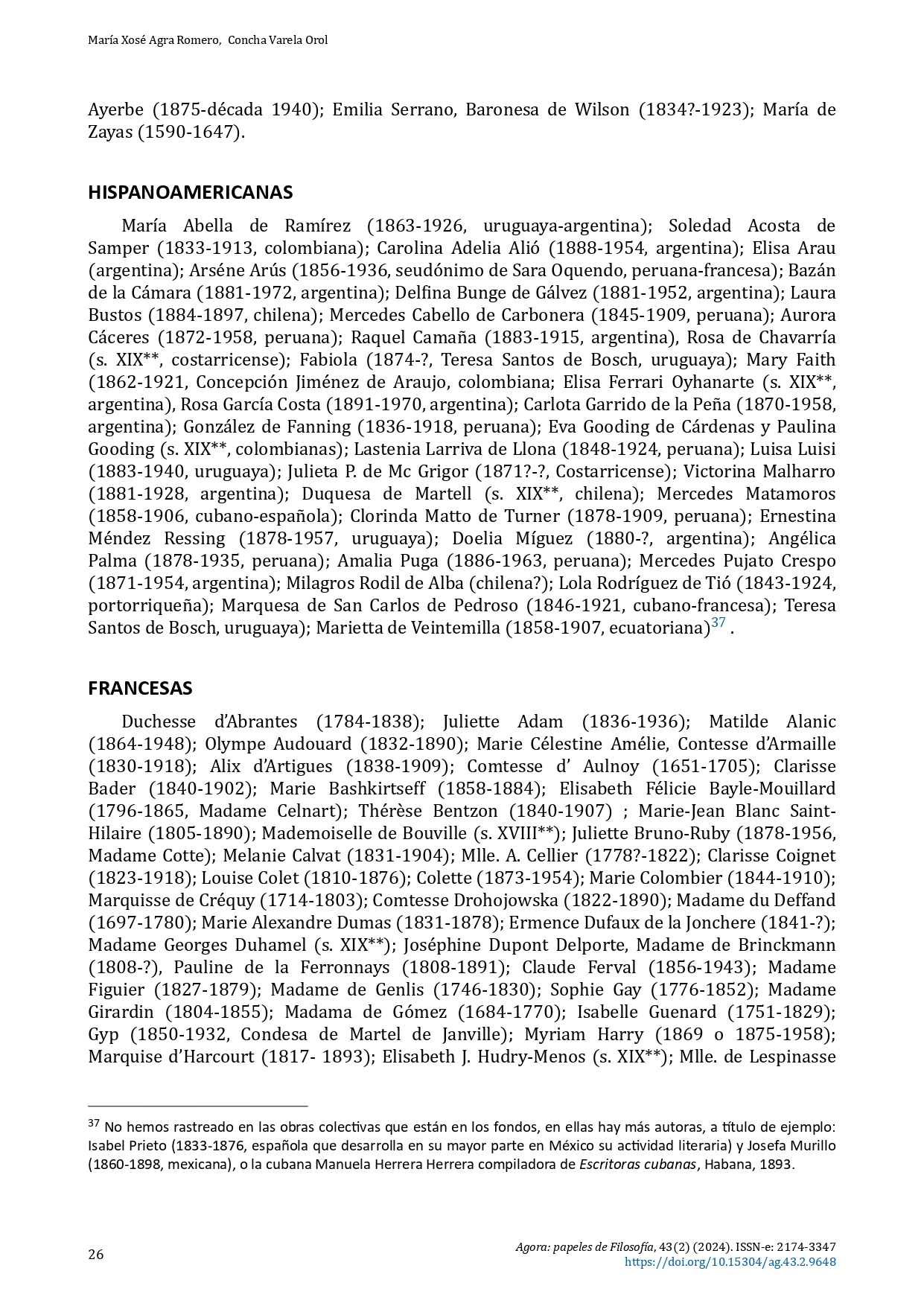 |
| 28 |
Biblioteca. |





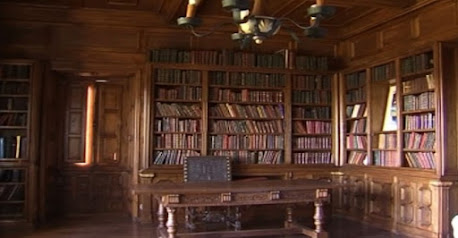
































.jpg)













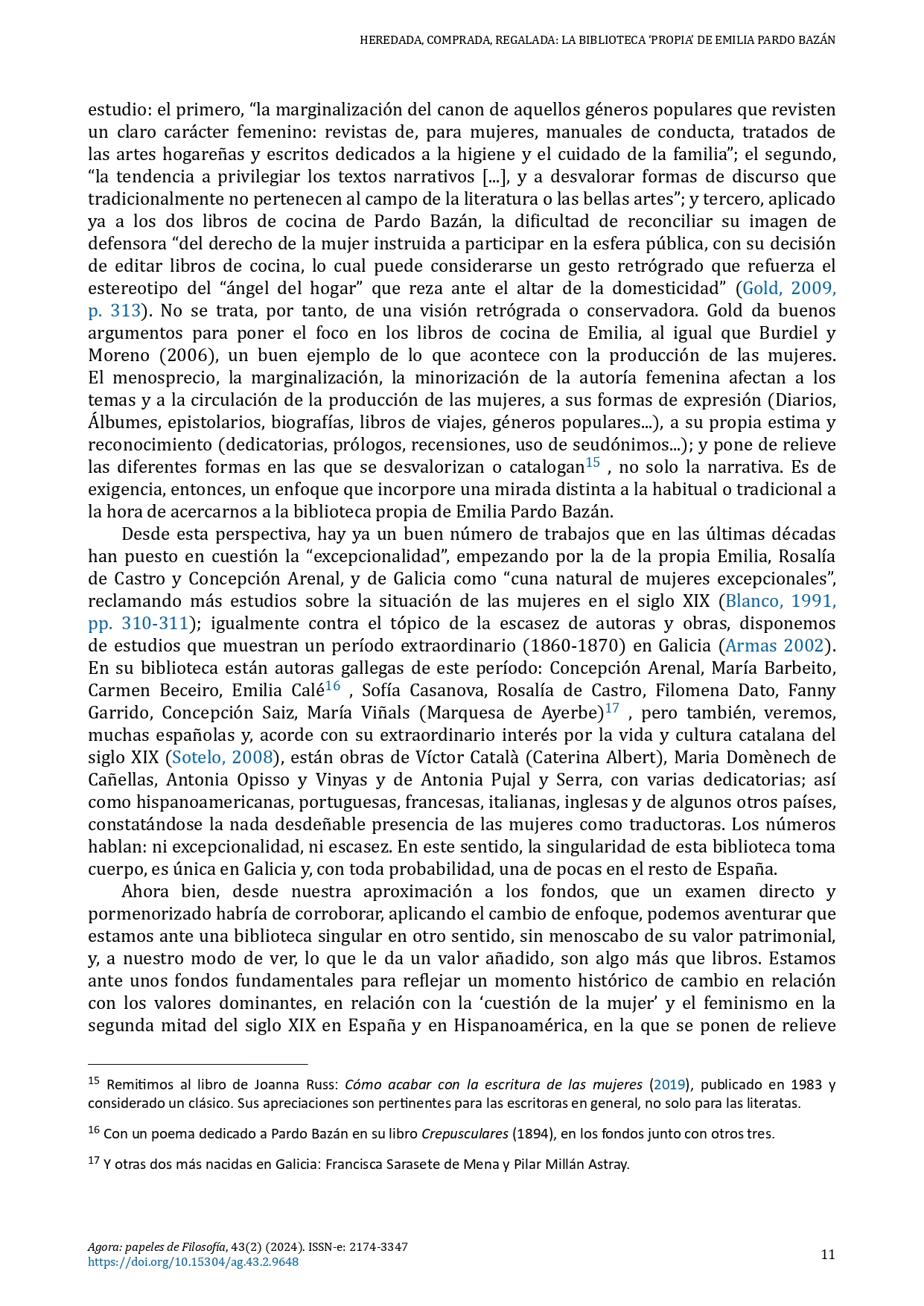










No hay comentarios:
Publicar un comentario